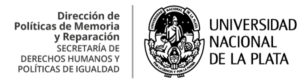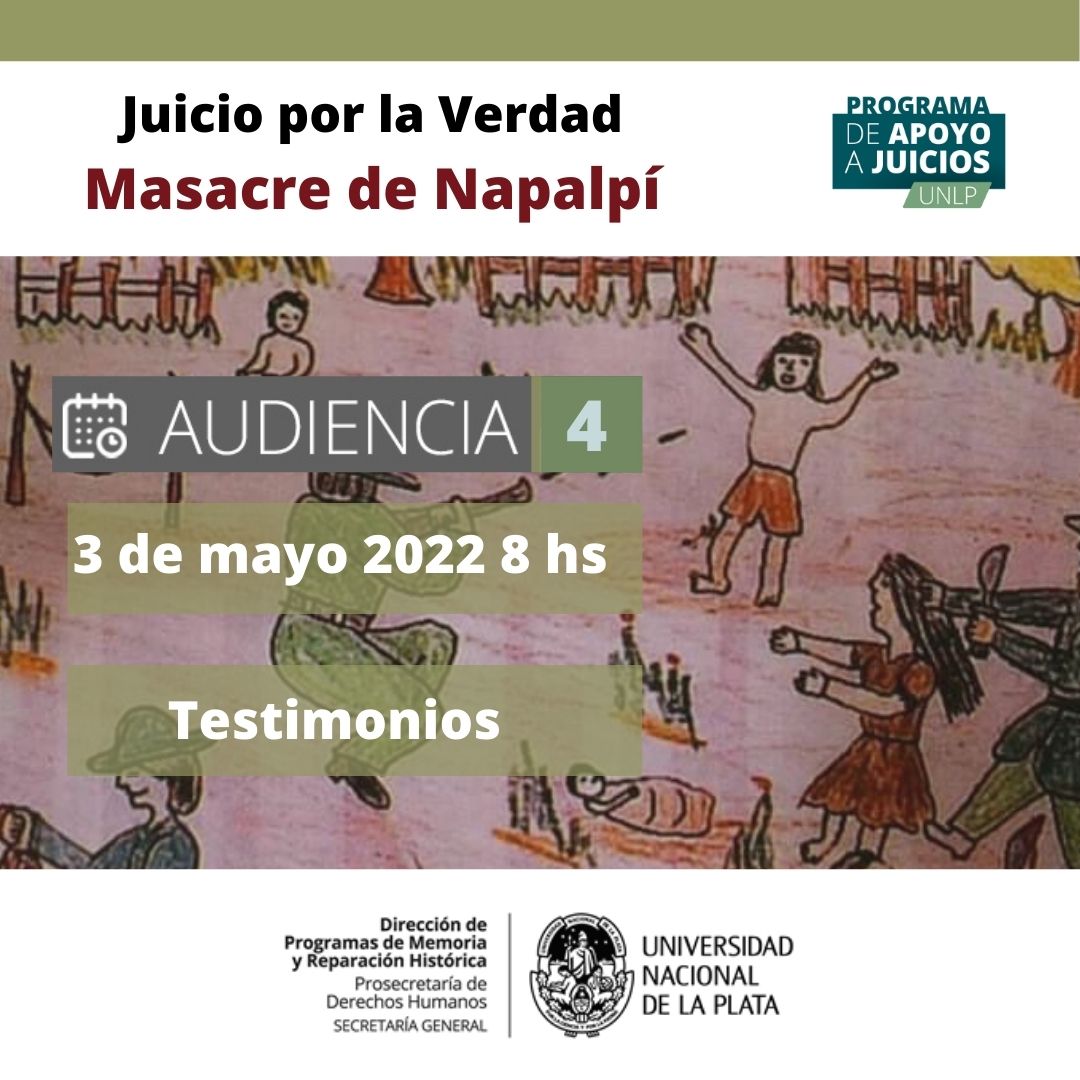
“Ojalá nunca más sobrevuele la avioneta sobre nuestras vidas”
Después de escuchar durante la tercer audiencia a testigos de contexto, en esta cuarta audiencia se pronunciaron en Machagai las voces de los descendientes de sobrevivientes de la masacre de Napalplí, contribuyendo a la reconstrucción de lo acontecido que se busca a través del Juicio por la Verdad, así como el espacio reparador de la memoria, que en este caso se refleja en el momento del pronunciamiento del relato, pero también en el reconocimiento de la tradición oral dentro de las comunidades.
Los cuentos de la abuela Lorenza
Los primeros dos testigos son nietos de la abuela Lorenza Molina, sobreviviente, primero pasó Matilde y después Salustiano. Matilde, de 90 años, entró y saludó con entusiasmo a la querella, estaba acompañada de una psicóloga y un traductor, quien durante la audiencia apoyó en el dialogo. A los largo de su testimonio se refirieron a “la abuela” no a “su o mi abuela”, esto es importante porque también representa una relación que abarca a un colectivo. Matilde recreó el momento en el que la abuela Lorenza les contaba, riéndose comentó que la abuela los regañaba porque estaban jugando y que ella tenía muchos cuentos, pero Matilde dice que eran solo unas criaturas. Ella se acuerda nada más de un “pedacito”, que estaba en la faena y que los mataban, “que así era”, cuenta que la abuela Lorenza se salvó ya que “disparó”, palabra que se usa para decir que “salieron del lugar corriendo”. El estrado se despidió de ella diciendo “Ciao abuela”, ahora Matilde es la abuela que cuenta y trasmite sus cuentos. Salustiano, sabe que tiene más de 80 años y es hermano de Matilde, cuenta que los qom antes de la matanza de Napalpí eran nómades, que antes de la llegada de los criollos el territorio era libre y no había alambrado, “todo era libre”. Ante la pregunta de la querella de si sabe si hubo una matanza en Napalpí, comentó que seguramente lo sucedido ahí fue por los territorios. Una masacre en donde había niños y mujeres que fueron golpeadas, heridas y todos enterrados ahí, en ese sentido Salustiano dice: “nosotros no tenemos culpa, ¿por qué nos querían desaparecer?”, aclaró que no sólo fue un ataque a los qom, también a los moqoit y otras etnias. “Los sobrevivientes somos nosotros”, con esta contundente frase Salustiano hace referencia a que quienes todavía saben y cuentan la historia de Napalpí también son sobrevivientes, porque al contarlo nombran a todos los hermanxs, padres, madres, abuelxs que fueron masacrados por policías. Con estas preguntas lxs dxs nietxs de Lorenza contaron lo que sus abuelos les transmitieron.
“Yo quiero hablar en mi dialecto”
Sabino Irigoyen, de 65 años, es hijo de Melitona Enrique, quien fue sobreviviente de la masacre siendo una niña. Sus historias las relató a sus hijxs en las noches antes de dormir, eran historias que tenía muy presente, como si fuera ayer y no se podía contener las lagrimas, Sabino se encargaba de traducirlas. Ahora las quiere pronunciar en su idioma, así comenzó su testimonio diciendo: “Yo quiero hablar en mi dialecto de lo que contaba mi anciana madre”. Melitona vivía cerca de El Aguara antes de la masacre, ahí les dieron herramientas para destroncar y después sembrar. Las condiciones de trabajo eran de manera forzada, estaban “como esclavizados”, las mujeres también tenían trabajos forzados y sin pago, como la preparación de comida para los obreros. Les pagaban muy poco y no alcanzaba para mantener a sus familias, ante esto decidieron comenzar un reclamo por el aumento de salario, quienes los supervisaban les dijeron que debían conformarse y seguir trabajando, por esto los supervisores se comunicaron con las autoridades, quienes dijeron que habría consecuencias graves para quienes protestaban. Esto no detuvo la protesta, que para ese momento ya llevaba más de un mes, días antes de la masacre un avión sobrevolaba la zona.
El día de la masacre, estaban las y los trabajadores en el galpón descansando cuando iniciaron los primeros tiros, salieron corriendo hacia el monte y Melitona vio cómo iban cayendo personas a su lado y antes del atardecer vieron de nuevo al avión sobrevolar la zona, después de dos días escondidos tomaban agua gracias a una fruta parecida a la pera, uno de sus tíos salió hacia el galpón en donde vio que se estaba cavando un pozo en donde se tendrían que echar los cadáveres, junto a esto vio que salía humo de ahí. A las personas que sobrevivieron se les colocó un pañuelo blanco en el brazo para señalizar su supuesta conformidad con el pago en la reducción, además se pidió secrecía sobre quiénes habían realizado la masacre, amenazando a las familias. Esta amenaza de silencio se pasó de generación en generación, tanto así que Melitona le dijo a sus hijxs que no le debían contar a nadie sobre lo sucedido, ni con la familia ni con las autoridades. Sabino contó también la experiencia de Melitona al comenzar a testimoniar de manera pública en medios. Sabino hablaba en primera persona a pesar de no ser él la persona que había vivido los sucesos, diciendo “nos sorprendía un avión”, “nosotros feísmos sorprendidos”, “eso fue lo que me pasó”, Sabino se volvió también un sujeto activo del testimonio de su madre.
“Te fuiste a hacer tu casa allí donde mataron a los demás hermanos aborígenes”
Hilaria Cristina Gómez, de 80 años es nieta de Manuel Gómez, quien cuando ella tenía 18 años le contó lo sucedido en Napalpí. Manuel vivía en la reducción con su esposa y la madre de Cristina, en donde trabajaban sembrando. Cuenta que a su abuelo le advirtieron de la matanza, por eso es que se fue a Machagai y se salvó. Manuel le contó a Hilaria porque ella se fue con su marido a vivir a Napalpí, cerca de donde actualmente se encuentra el memorial, ante esto Manuel le narró lo que sabía, ya que ni a la madre de Hilaria le había contado. Manuel dijo que los militares fueron quienes iniciaron la matanza, en donde hubo mucha gente muerta, chicos, enfermos, muchos viejitos. Cristina contó también sobre una niña que se salvó, su tía llamada Rosalía López. El término del testimonio de Hilaria fue cuando mencionó que cerca de su casa encontraron huesos humanos. Con el testimonio de Hilaria se puede reflexionar sobre la importancia que tiene el espacio como detonante de memorias, su abuelo le decidió contar por la mudanza de Hilaria a Napalpí, ya que ni a sus hijxs les había comentado, así el territorio se vuelve un vehículo importante dentro del testimonio y el espacio de enunciación en el que se genera.
“Algo tenían que hacer para no morirse de hambre”
Lucía Pereira es hija de Julián Pereira y de María Alcina, ambos qom y sobrevivientes de la masacre de Napalpí. Lucía no sabe hablar qom, ya que su madre decidió no enseñarle por miedo a que alguien la escuchara y le quisiera hacer daño, lo que cuenta parte de lo que su padre le narró. Julián trabajaba obligadamente en la reducción, sembrando y talando el monte, “pero el patrón los mataba de necesidad”, con casi nada de comida (polenta y arroz), ninguna asistencia médica y los bajos salarios comenzaron a protestar y la respuesta de los hacendados y el gobierno fue la amenaza diciendo que debían rendirse porque sino los irían a matar, ante esto Julián le decía a sus compañerxs que no podían dejar de reclamar, además de haber escuchado en Machagai sobre las amenazas. De un día al otro llegó el ejército “e hizo el descargue”, para escapar su padre vivió treinta días en el monte, le dispararon los últimos días y Lucía cuenta que esa bala se quedó en su cuerpo hasta su muerte: “a mi papá lo sepulté con la bala en el hombro”. Ante a la pregunta de la cantidad de personas que murieron, Lucía exclamó que muchas, niños, mujeres embarazadas, también comentó que otras mujeres pudieron correr al monte como su madre con su hermano y su abuela. Finalmente Lucía contó que toda la familia de su padre fue asesinada, “no quedó ni un hermano”, así como la mayoría de lxs vecinoxs. La bala en el hombro de Julián, incrustada en su cuerpo hasta su muerte, así como la decisión de no enseñarle el qom a Lucía, son dos aspectos físicos y verbales en donde los hechos ocurridos en Napalpí dejaron una marca que cruzó la vida de Lucía y su familia y que a su vez representan una forma en la que la memoria de este hecho traumático se resguardó.
“Nosotros lo tomamos como un cuento, pero era más que real”
A Cristian Enriquez su abuela le contaba que cuando ella tenía 11 años un avión voló sobre Colonia Aborigen tirando caramelos, para luego tirar bombas y disparar y que a partir de esto, una tía suya llamada Virginia tuvo que ir internada a un manicomio en donde murió. La abuela contaba que a las mismas personas que atacaban las hacían cavar los pozos donde iban a enterrar a quienes morían. Para Cristian y sus hermanxs, los cuentos de la abuela eran relatos que ella solía narrar, pero fue hasta el 2004 que supo que eran relatos verídicos, ya que los hechos ocurridos en Napalpí comenzaron a ser difundidos en los medios, tan así que los testimonios de sus familiares fueron buscados en el 2005. Cristian describe una condición importante del testimonio en estos casos, su abuelita tenía mucho miedo de contar su historia, se ponía nerviosa “porque le querían hacer revivir todo lo que ella pasó”, su abuela tampoco quería hablar qom, Cristian quería aprender y nunca le enseñaron, porque su abuela tenía miedo de que la escucharan y “vengan y la maten”. Con esto último la voz de Cristian y la de Lucía, quien habló antes, coinciden en la forma en la que la masacre también truncó la enseñanza de su lengua materna.
“Gracias a ese palo [árbol palo borracho] ahora estoy hablando con ustedes”
Guillermo Ortega tenía 8 años cuando su abuela le contó sobre lo vivido en Napalpí. Su abuela recuerda que las personas que vivían ahí se dedicaban a cazar y vender, por ejemplo, las plumas de ñandú. En el momento de la masacre ella tenía entre 8 o 9 años y se salvó porque pudo llegar al monte en donde se resguardaron en un árbol llamado palo borracho mientras que algunos familiares que no lograron llegar a la cima del monte fueron asesinados por proyectiles. La abuela de Guillermo recuerda que la mayoría de las personas fallecidas eran qom y la minoría moqoit.
“Más que investigar sobre Napalpí rompimos el silencio”
Mario Fernández es qom y nació y actualmente vive en Colonia Aborigen, Napalpí, es docente intercultural y junto con Juan Chico escribió “Napalpí: La voz de la sangre” en el 2008, por lo que ha contribuido a la reconstrucción de lo sucedido en Napalpí. Antes de comenzar su testimonio pidió un minuto de silencio en memoria de Juan Chico, su gran amigo e historiador de Napalpí y por José Machado y Achganai, que murieron en la masacre. A lo largo de su testimonio se refirió a un “nosotros” en donde dijo que se encuentra Juan, porque él siempre está junto a él.
Fernández comenzó su intervención aclarando que las únicas fuentes válidas que tienen en la comunidad sobre lo ocurrido son los testimonios orales de lxs abuelxs. Su abuela paterna, Luisa Catori, desde los 8 años le contó con detalle la historia y le decía dos cosas: [Mario las pronunció en qom, ya que dijo que “quiero expresarlo como me lo contaba”]: primero que “nuestro pueblo no es cobarde, no es miedoso, nos hicieron ese mal” y la segunda cuestión que le decía era que “esto te que te transmito nunca se lo digas a nadie porque es muy peligroso”. Así comenzó el camino de Mario en la reconstrucción de la memoria de los sucedido y como explica, junto con Juan Chico lo que hicieron no fue hacer un trabajo antropológico o arqueológico, más bien rompieron el silencio en el que las memorias de sus abuelxs se mantenían. Decidieron ponerle al libro “Napalpí: La voz de la sangre” porque sólo se hablaba de lo indígena al hablar de castigo, la evangelización, la conquista y el exterminio. Este silencio también está marcado por el estigma que Fernańdez relata que observó al dar clases y por esto su testimonio también es una forma de denuncia del nulo espacio que hubo por parte del Estado y la sociedad por escuchar lo sucedido en Napalpí, situación que se enfrentaba con lo que él vivía en la cotidianidad cuando sus familiares “derramaban lágirmas al recordar” las violaciones que se realizaron, como la exhibición de cuerpos, así como las violaciones por los soldados y la gente misma de la reducción hacia las mujeres y la colocación de brazaletes blancos como identificadores de indígenas dentro de la reducción. Así “nuestra sangre, la mía y la de Juan, que fuimos parte de las familias que fueron masacradas sentíamos que nos pedía a gritos que levantemos la voz, parte de esto fue el trabajo de recopilación de los nombres indígenas de las personas que murieron y sobrevivieron, como el de la Cacica Dominga, que sí pudo escapar.
En cuatro puntos Fernández explicó lo que se buscaba con este juicio. Primero, visibilizar el hecho; en segundo lugar, que las comunidades se apropien de esta realidad narrada como un hecho histórico y que sea incluido dentro del currículum escolar; tercero, que se haya logrado que la sociedad y el estado provincial, con el gobernador Jorge Capitanich, hayan pedido perdón a los pueblos por estos hechos y que sean considerados crímenes de lesa humanidad; y finalmente que siempre se debe pedir justicia y se sigue hablando de la reparación histórica para Napalpí. Mario finalizó el testimonio exclamando que nunca más sobrevuele una avioneta sobre “nuestras comunidades”, haciendo referencia a otras comunidades como los wichi.
“Ustedes lo llaman investigación, yo lo llamo búsqueda de identidad”
Raquel Esquivel es qom y tiene 33 años. Se dedica a ser auxiliar docente y es maestra en ciencia política. Ha realizado un trabajo muy importante en el relevamiento de testimonios de los sobrevivientes y descendientes de la masacre de Napalpí. En relatar el relevamiento fue parte central de su testimonio, porque esta experiencia fue también su búsqueda por la identidad. En el 2007 comenzó la búsqueda por un trabajo escolar sobre la masacre, al no encontrar información se acercó a su familia, pero ahí también encontró un “bache”, por esto continuó investigando. En el 2008, en el marco de la disculpa pública de la provincia del Chaco, se acercó a algunxs sobrevivientes y sus familiares, quienes, cada quien a su tiempo, relató lo que vivió o lo que en su familia les contaron, este trabajo de recopilación lo continuó junto con Juan Chico. Raquel expresó algunos puntos de coincidencia dentro de todos los testimonios que ha recopilado, por ejemplo, la avioneta y los caramelos; la huelga que se estaba realizando; la actuación de la policía y los terratenientes y la permanencia de quienes huyeron en el monte. También recordó que muchos de los cuerpos no se pudieron reconocer, lo que ha hecho que no tengan una sepultura.
Raquel vive en carne propia las consecuencias de la masacre, uno de los ejemplos que pone es el idioma y el que su mamá no lo haya aprendido, ni ella tampoco, un “bache” dentro de la comunicación dentro de las generaciones, pero también una forma de protección que encontraron lxs abuelxs. Otra de las consecuencias es el miedo y el dolor que se siente todavía en la comunidad, así como la discriminación que continúa.
“Siento un ardor en mi pecho por la bronca”
Juan Carlos Martínez es moqoi y es docente. Ha realizado investigaciones sobre la masacre de los mocovies en la masacre de El Zapallar y en Napalpí.
Martínez comenzó su búsqueda, como Raquel, a partir de una búsqueda personal, Juan Carlos dice que “indagándome de mi identidad cultural” a través de las pláticas con sus abuelos moqoit y qom conoció la historia de Napalpí y de El Zapallar y que fue en el momento en el que ni su padre ni sus abuelos quisieron ir a la policía a denunciar las injusticas sucedidas con la tenencia de la tierra que el miedo que había hacia la policía desató en él un ardor en el pecho y la curiosidad de seguir buscando sobre quiénes sobrevivieron y quienes no en Napalpí. Dentro de sus indagaciones cuenta que al inicio sí eran sólo policías los que atacaban, pero con el paso de los días fueron los “criollos” o civiles también.
En el momento de escapar a Juan Carlos le contaron que también se guiaron en el monte por las aves, ya que cuando estaban tranquilas ellxs podían salir del lugar. A partir de estos relatos Martínez y otrxs docentes en el 2000 realizaron dos reuniones de ancianos moqoit para que contaran y así pudieron hacer una reconstrucción de dónde estuvieron, pero pocos hablaron de Napalpí, “no querían que nosotros supiéramos esa verdad”, en otras reuniones, junto con Juan Chico, entrevistaron al abuelo Valquinta y a la abuela Melitona, quienes comentaron que murieron más moqoit en la masacre.
La abuela materna de Martínez estuvo presente de niña en la matanza de El Zapallar en 1933 y su bisabuela se salvó de la masacre de Napalpí, que fue la que le contó cómo se escaparon del lugar, con esto también quería dar cuenta de otras matanzas que hubo hacia los qom y moqoit. Para finalizar cuenta que lo que esperan es que los qom y moqoit estén unidos para esperar un juicio justo como corresponde.
“Nuestra biblioteca siempre fue la tradición oral”
Gustavo Gómez es qom y docente, es epecialista en educación indígena y ha participado en el proceso de reconstrucción histórica de la masacre de Napalpí, así como de los actos de conmemoración que se han realizado. Antes de iniciar su relato Gómez pidió fuerza, sabiduría y permiso a “los líderes que dejaron su vida en el lugar”. Gustavo, como Raquel y Juan Carlos, inició sus investigaciones al darse cuenta de las consecuencias de la masacre de Napalpí en su vida, poniendo como ejemplo la lengua qom y su enseñanza, ya que ni sus padres ni abuelxs le enseñaron la lengua por miedo, esto junto con las contradicciones con la historia oficial lo llevaron a cuestionar lo sucedido en Napalpí y así llegó a diferentes abuelxs sobrevivientes que le narraron que ante el pedido de mejor salario se inició una huelga, la cual fue reprimida en una organización sistemática entre el Estado y los terratenientes y en donde no sólo se buscaba matar a los indígenas que trabajaban y exigían por sus derechos, sino que buscaban también desaparecer su identidad. Para Gustavo hay un antes y después del pedido de perdón del estado provincial en el 2008, pero aun así no se puede bajar el dedo del renglón al decir que se sigue buscando justicia y el Estado es el único responsable de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron.
“Inicié con un propósito de saber quiénes somos”
Viviana Notagay es profesora bilingüe intercultural, forma parte del equipo de “Renacer Napa’alpí” y ha trabajado también en la reconstrucción de lo sucedido. Como lxs investigadorxs anteriores Viviana comenzó la investigación con una primera pregunta sobre “quién soy”, ya que en el Lote 38 que es donde ella vive había una sensación de confusión sobre la identidad lingüística y cultural, se preguntaban por la negación de sus padres y la comunidad de no hablar la lengua materna, se preguntaban por la discriminación y su situación actual y todo eso la llevó a querer saber sobre Napalpí.
En el 2010 Juan Chico le propuso trabajar en la causa Napalpí y comenzaron la recopilación de datos y entrevistas, entre los que estuvo el testimonio del abuelo Valquinta, Olegario López y también integró el relato de su padre, como nieto de sobreviviente. Sobre la vida cotidiana en la reducción Viviana cuenta que era como de esclavitud y que en el momento de la masacre los militares y policías.
Con estos doce testimonios terminó la cuarta audiencia en donde a través de sus palabras se pudo ver un diálogo entre familiares de sobrevivientes e integrantes de la comunidad que han realizado un trabajo de reconstrucción de los hechos. Uno de los temas más marcados fue, por una parte, que el detonante para el inicio de la investigación sobre la masacre de Napalpí siempre se ubica en las preguntas “¿quién soy?” y “¿quiénes somos?”, en este sentido se conecta con el segundo tema relevante en las voces aquí pronunciadas y fue la cuestión de la lengua materna, la enseñanza de la lengua, su apropiación y su conocimiento esconde también los recuerdos y la memoria, por lo que , ese “bache” como lo llamaba Raquel en su testimonio, se convierte también en una prueba de lo que sucedió hace casi cien años.